La pesca artesanal en la discusión de la Soberanía Alimentaria (Parte 4 de 7)
- Pedro Avendaño Garcés, PhD
- 2 ene 2016
- 7 Min. de lectura
Original publicado por la FAO, Abril, 2006
Documento Publicado mientras el autor era Director de la WFF
(...)
Acuicultura
En este ámbito, los conflictos con la agricultura se asemejan en muchos sentidos a los de la pesca continental. La competencia con la agricultura por la tierra y el agua y la calidad del agua son factores esenciales. Además, puede existir una competencia con la agricultura industrial en relación con los insumos, tales como los fertilizantes o la alimentación complementaria para los animales. De hecho, las necesidades de sustento de la acuicultura son más parecidas a las de la agricultura que a las de la pesca. Los agricultores tienden a ser mejores criadores de peces que las personas que se dedican a la pesca, principalmente para vivir. La acuicultura puede tener efectos en otros sectores, donde los cultivos intensivos pueden generar aguas residuales contaminadas.
Cardumen de sardina
Cuando la acuicultura genera altos ingresos (por ejemplo, el cultivo de camarones en el sur de Asia), puede originar la pérdida de tierra para cultivar camarones a expensas de la producción de arroz. La acuicultura ha sido presentada como una respuesta la sobreexplotación de los recursos marinos, la industria pesquera está recurriendo cada vez más a esta para aumentar la producción mundial de pescado. La producción de la acuicultura ha aumentado rápidamente en los últimos años, alcanzando los 35,6 millones de toneladas en 2000, en comparación con 1,9 millones en 1961. Se calcula que al ritmo actual la acuicultura superará a la pesca de captura antes de 2020. La acuicultura se concentra fundamentalmente en los países en desarrollo (con el 84% de la producción mundial en países de bajos ingresos con déficit alimentario), especialmente en China, la India, Filipinas e Indonesia. Se suele fomentar la acuicultura con el pretexto de que aliviará la presión sobre las poblaciones de peces en libertad, aumentará la seguridad alimentaria de los pobres y les proporcionará medios de vida. No obstante, la acuicultura no alivia automáticamente la explotación de las poblaciones marinas puesto que, irónicamente, se alimenta a muchos peces de piscifactoría con peces marinos y, aunque haya contribuido a la seguridad alimentaria en algunos países, como China, donde la acuicultura se sigue explotando en pequeña escala y la mayoría del pescado se consume en el mercado local, suele tener un carácter industrial y estar orientada a la exportación.
Aunque las comunidades costeras y del interior hayan utilizado durante siglos métodos de acuicultura tradicionales como complemento para lograr la seguridad alimentaria, especialmente en Asia, son muy diferentes de los nuevos métodos industrializados. En la India, Bangladesh y Tailandia, es tradicional la rotación entre el arroz y los camarones. Durante una parte del año se cultiva arroz y, durante el resto, camarones, entre otras especies, en los mismos terrenos. Con este método, cuya producción es baja, pero que es sostenible a largo plazo, no se utilizan productos químicos, antibióticos ni piensos elaborados. Los nuevos métodos industriales de piscicultura, en cambio, son altamente técnicos y se basan en la producción intensiva y grandes concentraciones de peces alimentados con piensos artificiales, aditivos químicos y antibióticos para aumentar la “eficacia” de la producción. Tales métodos requieren una gran inversión de capital que, a menudo, excluye a los cultivadores más pobres. Aunque estos nuevos métodos se suelan fomentar para reducir el hambre, en la práctica, este tipo de cultivo raras veces beneficia a la población.
Pérdida de derechos de pesca
Antes, el acceso a los recursos pesqueros marinos del mundo era abierto o seguía normas reguladas por las normas consuetudinarias tradicionales. Sin embargo, en los últimos dos decenios, con el fin de superar conflictos entre países y dentro del sector pesquero (la pesca industrial frente a la artesanal, la pesca 16 orientada a las exportaciones frente a la pesca de subsistencia), y de evitar la sobreexplotación de las poblaciones de peces marítimos, se intentó regular el acceso a los recursos pesqueros en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y en varios acuerdos subsiguientes. Si bien esos acuerdos tenían por objetivo proteger la equidad del acceso a la pesca marítima y el fin de algunos de ellos era salvaguardar los medios de vida de los pescadores artesanales, en los hechos esto no siempre funcionó y en la práctica subsisten las desigualdades entre los países desarrollados y en desarrollo. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar garantiza los derechos de los países a explotar sus propios recursos pesqueros en sus aguas territoriales y en su zona económica exclusiva. Actualmente, casi el 99% de los recursos pesqueros del mundo se encuentra en jurisdicciones nacionales. Cada país tiene la obligación de calcular su “captura permisible” (nivel sostenible de pesca) y está obligado a evitar la sobreexplotación de sus recursos. Si el país no tiene capacidad para pescar hasta su nivel de captura permisible, está obligado a permitir el acceso de otros países. No obstante, se supone que las condiciones de ese acceso están reguladas de forma tal que primero se tienen en cuenta los intereses nacionales y los medios de vida locales, luego las necesidades de los países de la región, en particular los países sin litoral y los países en situación geográfica desventajosa, y sólo finalmente las necesidades de otros países. La Convención tiene por objetivo fortalecer los derechos de los países sobre sus propios recursos pesqueros.
Con frecuencia, como los países muy pobres no tienen capacidad para controlar la pesca en sus aguas territoriales, la pesca ilícita (operaciones en gran y pequeña escala) los despoja de sus recursos. Según la FAO, la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada está aumentando tanto en intensidad como en alcance, “perjudicando seriamente los esfuerzos nacionales y regionales de gestión sostenible de los recursos pesqueros”. En particular los países muy pobres a menudo no cuentan con capacidad para controlar la pesca en sus aguas territoriales y zonas económicas exclusivas, con lo cual se ven perjudicados por la pesca ilícita. La incapacidad de los países para controlar sus aguas se debe parcialmente a políticas económicas globalizadas que restringen la capacidad del Estado de emprender actividades de control puesto que la tendencia actual apoya la descentralización y la no participación del Estado El hecho de reducir de éste también ha significado que hoy haya menos recursos disponibles para actividades de seguimiento, control y supervisión. A escala más local, las políticas mundiales tendientes a la privatización y la orientación exportadora de la pesca marítima a veces terminan por privar a la población local de sus derechos tradicionales de acceso a los recursos pesqueros. Antes, el acceso de las poblaciones locales a los recursos pesqueros era abierto o estaba regulado por sistemas de accesos tradicionales o comunitarios, pero esos derechos no estaban oficialmente codificados. No obstante, con el argumento de que esos sistemas de acceso abierto habían permitido la sobreexplotación, algunos intentos recientes por evitarla a veces han terminado por restringir el acceso y perjudicar a los pescadores artesanales y sus comunidades, si bien con frecuencia la pesca en gran escala es la principal responsable del problema. Por ejemplo, con algunos intentos recientes de regular el acceso mediante la sustitución de la reglamentación por el sistema de cuotas individuales transferibles, lo que en realidad se logró fue privatizar los recursos pesqueros. Si en el proyecto inicial no se incluye y protege a los pobres, las comunidades pesqueras tradicionales podrían verse privadas del acceso a sus recursos marinos. En aquellos países en que se ha puesto en práctica este sistema ha favorecido a la pesca comercial a expensas de esos otros grupos, cuyos métodos se consideran ineficientes. El sistema de cuotas individuales transferibles ha sido utilizado para transferir sistemáticamente el control de los recursos pesqueros de los pobres a los ricos. Las comunidades de pescadores en todo el mundo han denunciado que grupos empresariales (corporaciones) reclaman para sí una parte desproporcionada de los recursos pesqueros mundiales y ello no se debe solamente a que los ricos pueden ofrecer en el mercado más dinero que los pobres. También 17 se debe a que los ricos controlan buena parte del proceso de abastecimiento, en particular, su reglamentación. Si en Chile se hubiera promulgado la ley que establecía abiertamente el sistema de cuotas individuales transferibles el sector pesquero industrial había recibido el 98% de la cuota anual de la caballa (Trachurus murphyii), una de las principales pesquerías nacionales y una importante fuente alimentaria, y la hubiera destinado mayoritariamente para alimento de animales.
Presión para imponer las CITs
Los sistemas de CITs están enfocados enteramente en la optimización económica mediante las leyes de mercado, lo cual usualmente consiste en maximizar el valor presente de rentas concebidas estrechamente y medidas arbitrariamente. Consecuentemente, no debería sorprender que los sistemas de CITs, incidentalmente, causen impactos adversos significativos, tanto sobre la conservación biológica como sobre la equidad social. Adicionalmente, los sistemas de CITs tienen serios defectos endógenos que resultan en fallos del mercado a causa de las externalidades negativas que ellos generan. Es fácil comprender la inicial aceptación de las CITs. La práctica universal de ofrecer cuotas gratis a los actuales poseedores de permisos de pesca, frecuentemente acompañada por el cobro de una tasa anual que no cubre el costo de la administración pesquera, constituye un enorme soborno. ¡¿Quién no quiere tomarlo?! No obstante, con la evidencia de los retrocesos en materia de conservación y las inequidades sociales, la resistencia a los sistemas de CITs comienza a crecer. Los defectos perceptibles de los sistemas de CITs son múltiples, y el conocimiento de estas fallas se va propagando.
La adjudicación gratuita de cuotas otorga ganancias eventuales a unos pocos privilegiados. La capitalización de los derechos en forma de cuotas a altos valores impulsa su acumulación en manos de corporaciones e inversores muy solventes. Esto facilita la concentración financiera y geográfica de las operaciones de pesca con sustitución de mano de obra por capital, y causando pérdidas de empleos irracionalmente excesivas. Los altos costos de las cuotas privan a los tripulantes de la tradicional oportunidad de independizarse como patrones propietarios de una embarcación, ya que no podría permitirse la compra de una embarcación con cuotas de pesca. Las comunidades, históricamente dependientes de los stocks pesqueros adyacentes, encuentran su viabilidad económica y su propia existencia, amenazada cuando sus recursos son enajenados.. Muchos ciudadanos se escandalizan por el otorgamiento de derechos de acceso a recursos públicos, privilegiando una clase emergente de “pescadores de sillón”, que devienen rentistas, viviendo de los beneficios del alquiler de sus cuotas. Mucha gente observa con consternación el derroche de recursos y los deterioros de la conservación generados por el descarte de especies y ejemplares de menor valor comercial y por las sub declaraciones de capturas propias del sistema de cuotas.






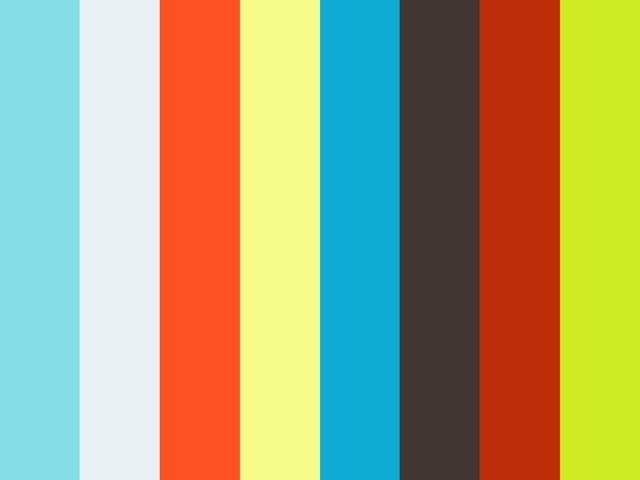






























Comentarios